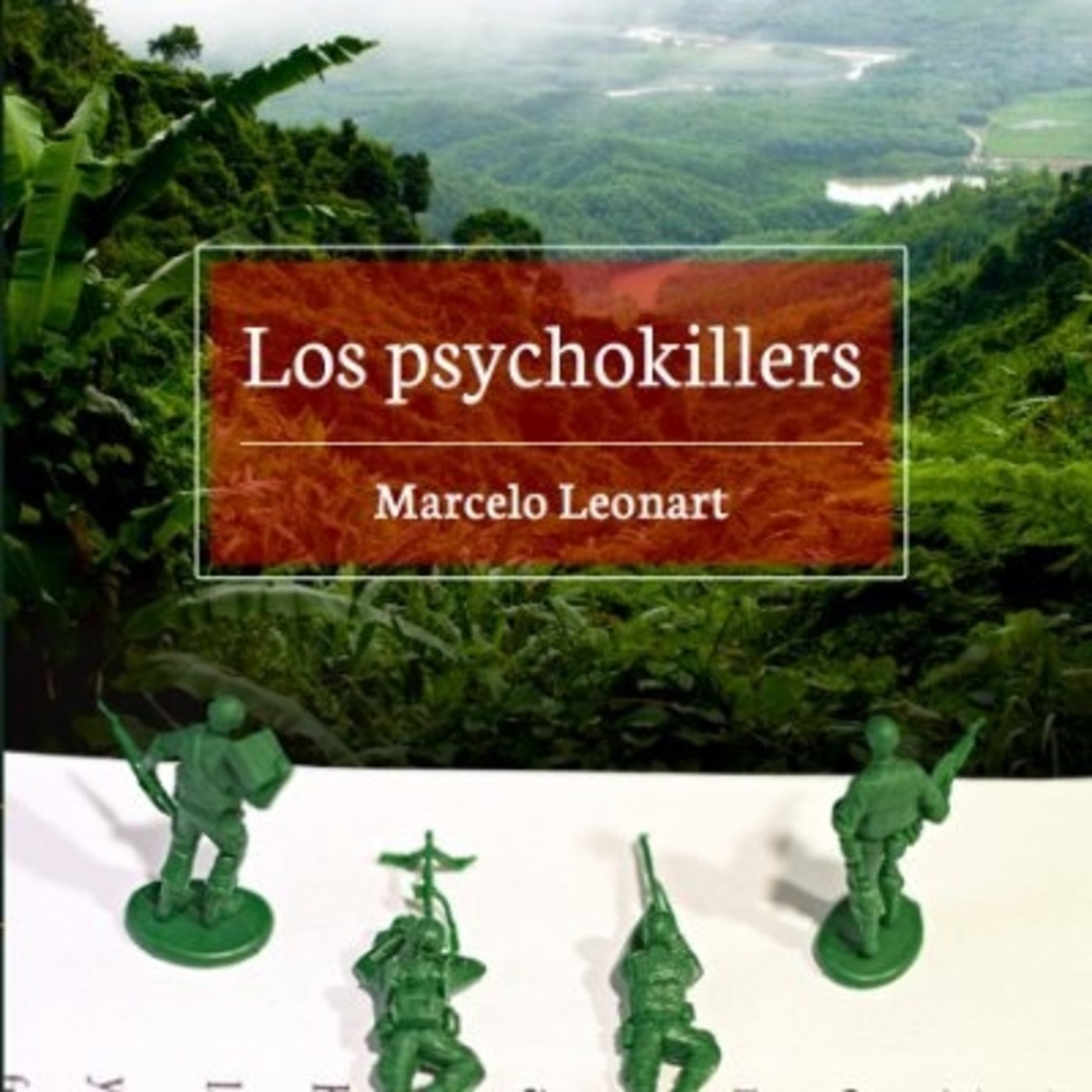Hay un ojo que es el ojo de la literatura: quijotesco, milagroso; ese ojo que percibe (y entonces crea) una variación de la realidad. ¿Puede ser también literatura la falta de un ojo? No ver o ver mal, ver con un solo ojo y no los dos, ¿es también una variación de la realidad? Quizás la literatura es ciega, como Tiresias, el adivino de Tebas. En las primeras páginas de Los psychokillers (Tajamar), la novela más reciente de Marcelo Leonart, un chileno perdido en medio de la guerra de Los Balcanes se topa con unos combatientes que son hermanos, a uno de ellos le falta un ojo: “La ausencia de su ojo era un acto casi exhibicionista. Como una medalla. En fin, pensó el chileno. Heridas de guerra en una zona de guerra”.
La pregunta —¿puede ser también literatura la falta de un ojo?—, tal vez mera palabrería, se vuelve delicada en el Chile normal de nuestros días, cuando los ojos de alrededor de doscientas personas (hasta el 11 de noviembre) han sido heridos por balines de goma y otros proyectiles disparados por la policía; varios de ellos perdieron la vista. La diferencia, claro, es que esos chilenos no son soldados de una guerra, sino personas que protestaban, o tal vez solo pasaban cuando la policía —ella sí en guerra, según ordenó el presidente Sebastián Piñera— les disparó. Mientras en la novela de Leonart los psychokillers pierden los ojos; en el Chile normal, oasis de América Latina, ellos quitan los ojos.
Podríamos ponernos románticos y burdos, sentimentales, hacer mito del crimen, y decir que la policía dispara a los ojos porque los chilenos los abrieron. Sería una forma de darle sentido a la estupidez, de inventarle un mensaje a esa maldad idiota; sería, entonces, una grosería, una impudicia. (El dolor no tiene moraleja, ni siquiera el placer; la pérdida de un ojo, como la vida, no tiene mensaje.) Una impudicia, digo, y ya no estamos para eso, porque fue la impudicia y el descaro lo que nos trajo hasta aquí: ministros mandando a levantarse más temprano y a comprar flores; ciegos, ellos sí, y quizás a voluntad, al espejismo que en realidad era el oasis chileno. Pero tampoco es bueno dejarse llevar por la pasión y empezar a palabrear sobre Chile, rasgar vestiduras, porque es muy fácil y porque todo lo que se ha escrito, teorizado e intuido sobre el octubre chileno probablemente estará errado. “No hay nada inteligente que decir de una masacre”, el epígrafe que eligió Leonart para su libro, es una buena máxima para todo desmadre.
Entonces volvamos al libro; esa variación de la realidad, una historia sobre el uso y abuso de la violencia, según dice el chileno perdido en los Balcanes que protagoniza la primera parte de la novela. Es 1995, “el siglo XX se moría, los Balcanes se desintegraban y en Chile se decía que había democracia y Pinochet, desde la comandancia en jefe de su propio ejército, seguía negando sus propias fosas comunes y todo el mundo se volvía loco por dinero”. El chileno es capturado por una milicia y, para salvarse —cual Sherezade—, les cuenta su historia como fusilero del comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que atentó contra Pinochet en 1986. Gracias al cuento el chileno no solo se salva, sino que es integrado a los milicianos. El exrodriguista deviene un psychokiller, como el gringo de la segunda parte, un veterano de las invasiones estadounidenses a Irak y Afganistán; y tal vez como el exconscripto que hizo su servicio militar en 1973 y sirvió en los primeros meses de la dictadura chilena.
Hay una tesis en el libro de Leonart, que todo quien lleva armas puede matar, pero sobre todo, que basta ponerse un uniforme para transformase en un “hijo de puta”. ¿Un militar es solo un militar? ¿Toda violencia es condenable? Esas son dos preguntas que rondan el libro, que tensionan su tesis. Las respuestas, si es que existen, pertenecen al lector. Pues recordemos que esto es literatura, el reino del quizás, de las miradas y no la mirada; incluso si el narrador es omnisciente. Hace dos días, el escritor y periodista Antonio Díaz Oliva publicó en Twitter parte de una respuesta que le dio la escritora estadounidense Lorrie Moore: “La literatura plantea preguntas. Pero no las contesta. Eso es bueno. Porque hay demasiadas respuestas fáciles”. (Lo mismo dicen de su oficio los filósofos, pero la experiencia habla a favor de la literatura… si bien lo de Moore podría ser igualmente una respuesta fácil.)
Cuesta no leer Los psychokillers, un libro que se terminó de escribir en noviembre de 2018, de la mano de la realidad del Chile de este octubre y noviembre de 2019. (Aunque no haya nada inteligente que decir.) ¿No es eso reduccionista? ¿No es una constricción de la literatura? Probablemente lo es, pero como evitarlo al leer frases como: “Pinochet había insistido en que en Chile se había declarado una guerra”, “En esa guerra, explicó el chileno, aparte de algunos milicos en la calle, no eran visibles las trincheras”, “Y la guerra de un solo ejército seguía”, “Lo que hace entonces el chileno es estructurar un relato como se construye una mentira”, “Nos dicen que estamos en una guerra y yo tengo que ir al colegio”, “Y desde su cara (…) un solo ojo mirándome”. Incluso hay preguntas, de nuevo las preguntas, sobre todo las preguntas, que se llenan de otro sentido al contraste con la contingencia: “¿Eso soy yo?, se preguntó ella. ¿Una invasora de su seguridad? ¿En mi propio país?”. De nuevo: ¿está bien (¿?) leer la literatura al contraste de la contingencia? Y, esté bien o no, ¿es posible no hacerlo? Supongo que dependerá del ojo, presente o ausente, que lea, que construya. Leonart —su ojo literario—, como en Weichafe, su anterior novela, vuelve a contar la historia de Chile; y al contarla la anticipa.
Los psychokillers
Marcelo Leonart
Tajamar, 2019